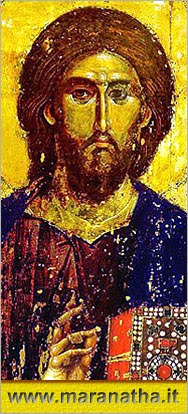La autoridad apostólica debilitada,
consecuencia de la protestantización de la Iglesia
19/11/09 El padre José María Iraburu habla claro de lo que está ocurriendo en el seno de la Iglesia Católica y alerta. La autoridad apostólica se encuentra seriamente debilitada y explica sus manifestaciones más evidentes: "El influjo protestante, como es sabido, es hoy muy fuerte en el campo católico. Los sacerdotes, más que sacerdotes son pastores. No hay, propiamente, sacerdocio cristiano; ni la Misa es un sacrificio, sino una cena. Por eso en ella la liturgia de la Palabra es muy larga, y la liturgia sacrificial mínima. Aversión a la ley eclesiástica –una judaización del Evangelio–. Apertura al nuevo matrimonio de divorciados. Aceptación de la anticoncepción. Secularización laica de la figura del sacerdote y del religioso. Los teólogos por encima de los obispos –bueno, y cualquier cristiano: libre examen–. Los obispos no son sucesores sacramentales de los apóstoles. Derecho de cada cristiano a disentir en conciencia de la doctrina o disciplina de la Iglesia, etc."
>>Pues bien, la protestantización debilita notablemente el ejercicio de la Autoridad apostólica. Afirmando Lutero, y el protestantismo con él, el libre examen y negando la Sucesión apostólica –la autoridad de Papa, obispos y concilios–, es lógico que en las comunidades protestantes los teólogos sean más importantes que los pastores, elegidos por la comunidad y revocables. Como también es lógico y previsible que no haya unidad doctrinal en las confesiones protestantes, y que se dividan frecuentemente por partenogénesis. Confusión y división son congénitas al protestantismo. Pero lo más terrible es que esto suceda a veces dentro de la Iglesia Católica, una, santa y apostólica.
>>Ya se va considerando como normal que el binomio protestante confusión-división esté generalizado dentro del campo católico. Ya parece darse como un hecho admitido y admisible que, sin que haya posteriormente excomuniones o suspensiones a divinis, se difundan públicamente dentro de la Iglesia grandes herejías. Un autor afirma que "la Iglesia es un gran obstáculo para entender el Evangelio" (J. M. Castillo, ex S. J.); otro afirma que Jesús –el Jesús histórico, se entiende– nunca pensó en fundar una Iglesia (J. A. Pagola); otra se reconoce con derecho a disentir públicamente del Magisterio apostólico (Sor Teresa Forcades); otro reconoce que la Humanæ vitæ fue un error, muy perjudicial para la Iglesia (Card. Martini); no faltan quienes apoyan una ley que facilita más el aborto (J. Masiá, S. J., Instituto de Bioética Borja), o que se muestran favorables al ejercicio normalizado de la homosexualidad; otros afirman en las conclusiones de su congreso que los poderes eclesiales "han llevado a cabo una inversión de los valores hasta hacer irreconocible el mensaje y la praxis de Jesús de Nazaret. La jerarquía ha sustituido el Evangelio por los dogmas" (Asociación de Teólogos (y teólogas) Juan XXIII), etc. No merece la pena que multiplique los ejemplos. Bien saben los lectores que tesis heréticas y cismáticas como éstas abundan hoy en ciertos ambientes católicos como los mosquitos en un pantano insalubre.
>>Pareciera, pues, que no pocas iglesias locales católicas aceptan en la práctica configurarse al modo protestante. En la Iglesia Católica, allí donde la confusión y la división se generalizan entre los fieles, es evidente que se ha degradado la Iglesia en clave de protestantización. Si "los cristianos de hoy, en gran parte, se sienten extraviados, confusos, perplejos e incluso desilusionados" (Juan Pablo II, 6-2-1981), ¿no se debe a que numerosas actitudes heréticas, cismáticas y sacrílegas permanecen tantas veces impunes durante decenios dentro de la Iglesia, como es normal en las comunidades protestantes?
En la reciente constitución apostólica Anglicanorum coetibus (4-XI-2009) se dispone, al señalar las condiciones necesarias para recibir en la Iglesia a la Comunión Anglicana Tradicional, que "el Catecismo de la Iglesia Católica es la expresión auténtica de la Fe católica profesada por los miembros del Ordinariato" (I, § 5). ¿A aquellos católicos que difieren públicamente en forma escandalosa del Catecismo de la Iglesia en graves cuestiones habría de exigirse lo que se va a exigir, lógicamente, a los anglicanos vueltos a la Iglesia Católica? Si así fuera, mientras unos entran en la Iglesia, otros tendrán que salir de ella".
----------------------------------------------------------
La autoridad apostólica debilitada
José María Iraburu, sacerdote
–En 1959, hace justamente medio siglo, dirigió François Truffaut una película de gran éxito, Les quatre cents coups, Los cuatrocientos golpes. Y en esto que digo, por favor, no vea alusión alguna a su blog.
–Si los cuatrocientos golpes que puedan darse en este blog afirman cuatrocientas verdades católicas, muchas de ellas silenciadas, bendeciré al Señor de todo corazón, por mucho que usted rezongue.
Nunca la Iglesia ha tenido tantas luces de verdad, y nunca ha sufrido una invasión de herejías semejante. Las dos afirmaciones son verdaderas, aunque parezcan contradictorias entre sí.
Nunca la Iglesia docente ha tenido tanta luz como ahora, nunca ha tenido un cuerpo doctrinal tan amplio, coherente y perfecto sobre cuestiones bíblicas, dogmáticas, morales, litúrgicas, sociales, sobre sacerdocio, laicado, vida religiosa, sobre tantas cuestiones diversas. Ésa es la verdad.
Pensemos, por ejemplo, en la doctrina actual de la Iglesia sobre el sacerdocio, dada en tantas encíclicas, en documentos del Vaticano II… Hasta hace cien años en la Iglesia solo había sobre el sacerdocio una serie de cánones disciplinares formulados en Concilios regionales o ecuménicos, los Seis libros del sacerdocio de San Juan Crisóstomo, la Regula pastoralis de San Gregorio Magno, algunas obras espirituales modernas y, al menos al alcance de los sacerdotes, no mucho más. No nos damos cuenta quizá de la inmensa luminosidad de la Iglesia actual. Realmente «el Espíritu de la verdad nos guía hacia la verdad plena» (cf. Jn 16,13). Y sin embargo…
No se conoce ninguna época de la Iglesia en que los errores y las dudas en la fe hayan proliferado en el pueblo católico de forma tan generalizada como hoy, sobre todo en las Iglesias de los países ricos de Occidente. Ya cité una declaración de Juan Pablo II: «los cristianos de hoy, en gran parte, se sienten extraviados, confusos, perplejos, e incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrarias a la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propalado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral» (6-2-1981).
Primera cuestión: ¿cómo ha podido suceder esto? Si hay campos en la Iglesia en los que la cizaña de los errores abunda más que el trigo de la fe católica verdadera, debe surgir entre nosotros –debe– aquella pregunta de los apóstoles: «“Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña?” Él les contestó: “un enemigo ha hecho esto”» (Mt 13,28). Ese Enemigo es el diablo, el Padre de la mentira, por medio de hombres e instituciones más o menos sujetos a su influjo. Pero ¿cómo ha podido suceder esto? Esa pregunta, en cierto modo, tiene una respuesta única:
Nunca la Autoridad apostólica ha tolerado en la Iglesia tantos errores doctrinales y tantos abusos disciplinares y litúrgicos. Si abunda la cizaña en el campo de trigo del Señor, eso es debido a los sembradores malos, colaboradores del diablo, y a los vigilantes negligentes, que no solo de noche, «mientras dormían» (Mt 13,25), sino también de día, les permitieron actuar durante varios decenios. No puede darse otra explicación. Es obvio que herejías, cismas y sacrilegios se han dado y se darán siempre en la Iglesia, pero sólamente duran dentro de ella en la medida en que son tolerados por los Pastores sagrados, es decir, en la medida en que quedan impunes. Habrá que afirmar, por tanto, que si durante el último medio siglo han podido «esparcirse a manos llenas verdaderas herejías», haciendo que «los cristianos de hoy, en gran parte, se sientan extraviados, confusos, perplejos», esto es debido a la acción de herejes, cismáticos y sacrílegos, y a la omisión de un ejercicio suficiente de la Autoridad apostólica.
La génesis histórica de la debilitación de la Autoridad apostólica en tantos sagrados Pastores católicos exigiría un estudio que aquí es imposible y del que no sería yo capaz. Pero, aunque sea un atrevimiento, señalaré ciertos datos importantes; solo dos.
–El concilio Vaticano II reafirma con toda fuerza la autoridad apostólica, ejercitada en el triplex munus o tria munera –enseñanza de la doctrina, santificación sacramental y gobierno pastoral–. Esa apostólica autoridad sagrada la ha comunicado Cristo por el Orden sacerdotal al Papa, a los Obispos y a los sacerdotes y diáconos (cf. por ejemplo, LG 24-27; CD 4,11-16; PO 1-5). Esto queda afirmado en el Vaticano II con absoluta firmeza y claridad. Hay, sin embargo, en el Concilio alguna expresión –lo que es inevitable en toda palabra humana–, que considerada sin relación a otros textos conciliares fundamentales, podría devaluar la Autoridad apostólica, es decir, podría ser mal entendida, en un sentido contrario al Vaticano II.
Por ejemplo, si el principio de que «la verdad no se impone de otra manera que por la fuerza de la misma verdad, que penetra suave y a la vez fuertemente en las almas» (DH 1), se entendiera en el sentido de que la Autoridad apostólica no debe ser ejercitada en cuanto tal al enseñar las verdades católicas, ni al rechazar los errores que las niegan, tal principio sería inconciliable con la enseñanza y el ejemplo de Cristo, de los Apóstoles y de la Iglesia, y con la misma enseñanza del Vaticano II. Es evidente que Cristo, afirmando verdades y negando errores, «hablaba con autoridad» (Lc 4,32), no como los letrados. Y la Iglesia habla al mundo con la misma autoridad de Cristo, lo que el mundo no aguanta (cf. posts 25 y 26 sobre el lenguaje de Cristo y de San Pablo). Es decir, ese principio es mal entendido, cuando se opone a la doctrina católica. Y de hecho, durante los decenios postconciliares, son muchos quienes lo han malentendido, tolerando así que en tantos ambientes católicos predominaran los errores sobre la verdad.
–En el pontificado de Pablo VI (1963-1978), en los primeros años postconciliares, a partir sobre todo de la Humanæ vitæ, 1968, parece debilitarse el gobierno pastoral de la Autoridad apostólica suprema. Y esa debilitación se difunde en alguna medida, lógicamente, a toda la Iglesia: Obispos, sacerdotes, teólogos, superiores religiosos, padres de familia, catequistas, etc. El mismo Papa Pablo VI, de santa memoria, que en la enseñanza de la verdad y en la refutación de los errores afirma, en ocasiones con testimonio heroico y martirial, su Autoridad apostólica docente (Mysterium fidei, Sacerdotalis coelibatus, Humanæ vitæ, Credo del Pueblo de Dios, etc.), cohibe en buena parte, por el contrario, su autoridad suprema de gobierno pastoral, a la hora de atajar a los heréticos y cismáticos que actúan abiertamente dentro de la Iglesia. En palabras de Juan Pablo II: «se han propalado verdaderas herejías en el campo dogmático y moral, dejando a muchos cristianos de hoy extraviados, confusos, perplejos». En otras palabras: innumerables lobos sueltos han hecho y hacen estragos en el rebaño de Cristo. Y esto durante muchos años, no en una incursión breve.
Siempre Pablo VI persevera en la norma de 1.-enseñar la verdad, 2.-y reprobar los errores, pero 3.-no sancionar a quienes dentro de la Iglesia mantienen actitudes disidentes y rebeldes, fuera de casos absolutamente excepcionales. Sólo Dios sabe si aplicar esa norma era lo más prudente en aquellos agitados años. Quizá esperaba el Papa que en años más serenos, pasadas las crisis postconciliares –hasta cierto punto normales, después de un gran Concilio–, se darían circunstancias favorables para ejercitar con más fuerza la potestad apostólica de corregir y sancionar.
Algunos de sus biógrafos atribuyen en parte esta actitud a su carácter personal. Y el mismo Pablo VI parece reconocerlo. Después de las grandes tormentas de la Humanæ vitaæ y del Catecismo Holandés, expresaba en confidencia al Colegio de Cardenales: «quizá el Señor me ha llamado a este servicio no porque yo tenga aptitudes, o para que gobierne y salve la Iglesia en las presentes dificultades, sino para que yo sufra algo por la Iglesia, y aparezca claro que es Él, y no otros, quien la guía y la salva» (22-VI-1972).
Sucede, en todo caso, que en el servicio de Cristo un Pastor apostólico ha de sufrir siempre; sufre si gobierna, porque gobierna; y sufre si no gobierna, porque impera el desgobierno. Y éste es un sufrimiento bastante mayor; y más amargo.
Segunda cuestión. ¿Y por qué se ha producido esa debilitación del ejercicio de la Autoridad pastoral? He respondido antes a la primera pregunta. Pero ahora es obligado que nos hagamos esta segunda pregunta, que a mi entender halla su respuesta principalmente en cuatro causas: 1.-horror a la cruz. 2.- influjo protestante. 3.-influjo del liberalismo. 4.-incumplimiento de las leyes canónicas.
1.– El horror a la cruz inhibe el ejercicio de la Autoridad apostólica. El munus docendi, al menos cuando se evita afirmar ciertas verdades ingratas o rechazar determinados errores, y el munus sanctificandi no traen consigo, de suyo, para Obispos y sacerdotes grandes cruces. Todo trabajo, todo lo bueno que ellos hagan implica su cruz, pero en principio se puede decir que piadosas predicaciones, visitas a enfermos, solemnes actus litúrgicos, peregrinaciones, visitas a una comunidad religiosa que celebra su centenario, reuniones pastorales, etc., son actividades que pueden ser realizadas sin especiales sufrimientos, incluso hallando en ellas no pocas gratificaciones sensibles.
Es el munus regendi el que suele implicar más cruz, y por eso tantas veces se omite, sobre todo en ciertas cuestiones. Concretamente, es imposible que sin cruz un Obispo pueda obedecer aquello del Apóstol: «oportuna e importunamente, corrige, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina… Cumple tu ministerio» (cf. IITim 4,1-5). Aquellos Obispos que, aunque tengan báculo, no toman la cruz, son completamente impotentes.
La Autoridad apostólica, sin «perder la propia vida», es impotente para retirar del Seminario a un profesor prestigioso, que lleva años enseñando barbaridades y que se obstina en sus errores; es incapaz de suspender a divinis a un párroco que con pertinacia realiza en la liturgia más sacrilegios que sacramentos; etc. Esas acciones de la Autoridad pastoral llevan consigo cruces muy grandes, y es fácil caer en la tentación de evitarlas. Por el contrario, celebrar un magno «evento» diocesano, p. ej., glorificador de la familia cristiana no ofrece especiales dificultades: siempre habrá un centenar o unas docenas de matrimonios que asistan sin falta, y seguramente la celebración será un éxito. Vengan los fotógrafos. Pero otra cosa mucho más ardua –y mucho más necesaria– es, p. ej., que el Obispo se empeñe a fondo en enderezar unos cursillos prematrimoniales heréticos, que durante decenios legitiman, e incluso aconsejan, la anticoncepción. Eso no puede hacerse sin gran cruz. Y eso es justamente lo que tantas veces se omite, y no se intenta siquiera. La Autoridad apostólica debilitada…
–O sea que lo que usted quiere es que los Obispos en vez de báculo pastoral tengan una buena estaca.>>Pues bien, la protestantización debilita notablemente el ejercicio de la Autoridad apostólica. Afirmando Lutero, y el protestantismo con él, el libre examen y negando la Sucesión apostólica –la autoridad de Papa, obispos y concilios–, es lógico que en las comunidades protestantes los teólogos sean más importantes que los pastores, elegidos por la comunidad y revocables. Como también es lógico y previsible que no haya unidad doctrinal en las confesiones protestantes, y que se dividan frecuentemente por partenogénesis. Confusión y división son congénitas al protestantismo. Pero lo más terrible es que esto suceda a veces dentro de la Iglesia Católica, una, santa y apostólica.
>>Ya se va considerando como normal que el binomio protestante confusión-división esté generalizado dentro del campo católico. Ya parece darse como un hecho admitido y admisible que, sin que haya posteriormente excomuniones o suspensiones a divinis, se difundan públicamente dentro de la Iglesia grandes herejías. Un autor afirma que "la Iglesia es un gran obstáculo para entender el Evangelio" (J. M. Castillo, ex S. J.); otro afirma que Jesús –el Jesús histórico, se entiende– nunca pensó en fundar una Iglesia (J. A. Pagola); otra se reconoce con derecho a disentir públicamente del Magisterio apostólico (Sor Teresa Forcades); otro reconoce que la Humanæ vitæ fue un error, muy perjudicial para la Iglesia (Card. Martini); no faltan quienes apoyan una ley que facilita más el aborto (J. Masiá, S. J., Instituto de Bioética Borja), o que se muestran favorables al ejercicio normalizado de la homosexualidad; otros afirman en las conclusiones de su congreso que los poderes eclesiales "han llevado a cabo una inversión de los valores hasta hacer irreconocible el mensaje y la praxis de Jesús de Nazaret. La jerarquía ha sustituido el Evangelio por los dogmas" (Asociación de Teólogos (y teólogas) Juan XXIII), etc. No merece la pena que multiplique los ejemplos. Bien saben los lectores que tesis heréticas y cismáticas como éstas abundan hoy en ciertos ambientes católicos como los mosquitos en un pantano insalubre.
>>Pareciera, pues, que no pocas iglesias locales católicas aceptan en la práctica configurarse al modo protestante. En la Iglesia Católica, allí donde la confusión y la división se generalizan entre los fieles, es evidente que se ha degradado la Iglesia en clave de protestantización. Si "los cristianos de hoy, en gran parte, se sienten extraviados, confusos, perplejos e incluso desilusionados" (Juan Pablo II, 6-2-1981), ¿no se debe a que numerosas actitudes heréticas, cismáticas y sacrílegas permanecen tantas veces impunes durante decenios dentro de la Iglesia, como es normal en las comunidades protestantes?
En la reciente constitución apostólica Anglicanorum coetibus (4-XI-2009) se dispone, al señalar las condiciones necesarias para recibir en la Iglesia a la Comunión Anglicana Tradicional, que "el Catecismo de la Iglesia Católica es la expresión auténtica de la Fe católica profesada por los miembros del Ordinariato" (I, § 5). ¿A aquellos católicos que difieren públicamente en forma escandalosa del Catecismo de la Iglesia en graves cuestiones habría de exigirse lo que se va a exigir, lógicamente, a los anglicanos vueltos a la Iglesia Católica? Si así fuera, mientras unos entran en la Iglesia, otros tendrán que salir de ella".
----------------------------------------------------------
La autoridad apostólica debilitada
José María Iraburu, sacerdote
–En 1959, hace justamente medio siglo, dirigió François Truffaut una película de gran éxito, Les quatre cents coups, Los cuatrocientos golpes. Y en esto que digo, por favor, no vea alusión alguna a su blog.
–Si los cuatrocientos golpes que puedan darse en este blog afirman cuatrocientas verdades católicas, muchas de ellas silenciadas, bendeciré al Señor de todo corazón, por mucho que usted rezongue.
Nunca la Iglesia ha tenido tantas luces de verdad, y nunca ha sufrido una invasión de herejías semejante. Las dos afirmaciones son verdaderas, aunque parezcan contradictorias entre sí.
Nunca la Iglesia docente ha tenido tanta luz como ahora, nunca ha tenido un cuerpo doctrinal tan amplio, coherente y perfecto sobre cuestiones bíblicas, dogmáticas, morales, litúrgicas, sociales, sobre sacerdocio, laicado, vida religiosa, sobre tantas cuestiones diversas. Ésa es la verdad.
Pensemos, por ejemplo, en la doctrina actual de la Iglesia sobre el sacerdocio, dada en tantas encíclicas, en documentos del Vaticano II… Hasta hace cien años en la Iglesia solo había sobre el sacerdocio una serie de cánones disciplinares formulados en Concilios regionales o ecuménicos, los Seis libros del sacerdocio de San Juan Crisóstomo, la Regula pastoralis de San Gregorio Magno, algunas obras espirituales modernas y, al menos al alcance de los sacerdotes, no mucho más. No nos damos cuenta quizá de la inmensa luminosidad de la Iglesia actual. Realmente «el Espíritu de la verdad nos guía hacia la verdad plena» (cf. Jn 16,13). Y sin embargo…
No se conoce ninguna época de la Iglesia en que los errores y las dudas en la fe hayan proliferado en el pueblo católico de forma tan generalizada como hoy, sobre todo en las Iglesias de los países ricos de Occidente. Ya cité una declaración de Juan Pablo II: «los cristianos de hoy, en gran parte, se sienten extraviados, confusos, perplejos, e incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrarias a la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propalado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral» (6-2-1981).
Primera cuestión: ¿cómo ha podido suceder esto? Si hay campos en la Iglesia en los que la cizaña de los errores abunda más que el trigo de la fe católica verdadera, debe surgir entre nosotros –debe– aquella pregunta de los apóstoles: «“Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña?” Él les contestó: “un enemigo ha hecho esto”» (Mt 13,28). Ese Enemigo es el diablo, el Padre de la mentira, por medio de hombres e instituciones más o menos sujetos a su influjo. Pero ¿cómo ha podido suceder esto? Esa pregunta, en cierto modo, tiene una respuesta única:
Nunca la Autoridad apostólica ha tolerado en la Iglesia tantos errores doctrinales y tantos abusos disciplinares y litúrgicos. Si abunda la cizaña en el campo de trigo del Señor, eso es debido a los sembradores malos, colaboradores del diablo, y a los vigilantes negligentes, que no solo de noche, «mientras dormían» (Mt 13,25), sino también de día, les permitieron actuar durante varios decenios. No puede darse otra explicación. Es obvio que herejías, cismas y sacrilegios se han dado y se darán siempre en la Iglesia, pero sólamente duran dentro de ella en la medida en que son tolerados por los Pastores sagrados, es decir, en la medida en que quedan impunes. Habrá que afirmar, por tanto, que si durante el último medio siglo han podido «esparcirse a manos llenas verdaderas herejías», haciendo que «los cristianos de hoy, en gran parte, se sientan extraviados, confusos, perplejos», esto es debido a la acción de herejes, cismáticos y sacrílegos, y a la omisión de un ejercicio suficiente de la Autoridad apostólica.
La génesis histórica de la debilitación de la Autoridad apostólica en tantos sagrados Pastores católicos exigiría un estudio que aquí es imposible y del que no sería yo capaz. Pero, aunque sea un atrevimiento, señalaré ciertos datos importantes; solo dos.
–El concilio Vaticano II reafirma con toda fuerza la autoridad apostólica, ejercitada en el triplex munus o tria munera –enseñanza de la doctrina, santificación sacramental y gobierno pastoral–. Esa apostólica autoridad sagrada la ha comunicado Cristo por el Orden sacerdotal al Papa, a los Obispos y a los sacerdotes y diáconos (cf. por ejemplo, LG 24-27; CD 4,11-16; PO 1-5). Esto queda afirmado en el Vaticano II con absoluta firmeza y claridad. Hay, sin embargo, en el Concilio alguna expresión –lo que es inevitable en toda palabra humana–, que considerada sin relación a otros textos conciliares fundamentales, podría devaluar la Autoridad apostólica, es decir, podría ser mal entendida, en un sentido contrario al Vaticano II.
Por ejemplo, si el principio de que «la verdad no se impone de otra manera que por la fuerza de la misma verdad, que penetra suave y a la vez fuertemente en las almas» (DH 1), se entendiera en el sentido de que la Autoridad apostólica no debe ser ejercitada en cuanto tal al enseñar las verdades católicas, ni al rechazar los errores que las niegan, tal principio sería inconciliable con la enseñanza y el ejemplo de Cristo, de los Apóstoles y de la Iglesia, y con la misma enseñanza del Vaticano II. Es evidente que Cristo, afirmando verdades y negando errores, «hablaba con autoridad» (Lc 4,32), no como los letrados. Y la Iglesia habla al mundo con la misma autoridad de Cristo, lo que el mundo no aguanta (cf. posts 25 y 26 sobre el lenguaje de Cristo y de San Pablo). Es decir, ese principio es mal entendido, cuando se opone a la doctrina católica. Y de hecho, durante los decenios postconciliares, son muchos quienes lo han malentendido, tolerando así que en tantos ambientes católicos predominaran los errores sobre la verdad.
–En el pontificado de Pablo VI (1963-1978), en los primeros años postconciliares, a partir sobre todo de la Humanæ vitæ, 1968, parece debilitarse el gobierno pastoral de la Autoridad apostólica suprema. Y esa debilitación se difunde en alguna medida, lógicamente, a toda la Iglesia: Obispos, sacerdotes, teólogos, superiores religiosos, padres de familia, catequistas, etc. El mismo Papa Pablo VI, de santa memoria, que en la enseñanza de la verdad y en la refutación de los errores afirma, en ocasiones con testimonio heroico y martirial, su Autoridad apostólica docente (Mysterium fidei, Sacerdotalis coelibatus, Humanæ vitæ, Credo del Pueblo de Dios, etc.), cohibe en buena parte, por el contrario, su autoridad suprema de gobierno pastoral, a la hora de atajar a los heréticos y cismáticos que actúan abiertamente dentro de la Iglesia. En palabras de Juan Pablo II: «se han propalado verdaderas herejías en el campo dogmático y moral, dejando a muchos cristianos de hoy extraviados, confusos, perplejos». En otras palabras: innumerables lobos sueltos han hecho y hacen estragos en el rebaño de Cristo. Y esto durante muchos años, no en una incursión breve.
Siempre Pablo VI persevera en la norma de 1.-enseñar la verdad, 2.-y reprobar los errores, pero 3.-no sancionar a quienes dentro de la Iglesia mantienen actitudes disidentes y rebeldes, fuera de casos absolutamente excepcionales. Sólo Dios sabe si aplicar esa norma era lo más prudente en aquellos agitados años. Quizá esperaba el Papa que en años más serenos, pasadas las crisis postconciliares –hasta cierto punto normales, después de un gran Concilio–, se darían circunstancias favorables para ejercitar con más fuerza la potestad apostólica de corregir y sancionar.
Algunos de sus biógrafos atribuyen en parte esta actitud a su carácter personal. Y el mismo Pablo VI parece reconocerlo. Después de las grandes tormentas de la Humanæ vitaæ y del Catecismo Holandés, expresaba en confidencia al Colegio de Cardenales: «quizá el Señor me ha llamado a este servicio no porque yo tenga aptitudes, o para que gobierne y salve la Iglesia en las presentes dificultades, sino para que yo sufra algo por la Iglesia, y aparezca claro que es Él, y no otros, quien la guía y la salva» (22-VI-1972).
Sucede, en todo caso, que en el servicio de Cristo un Pastor apostólico ha de sufrir siempre; sufre si gobierna, porque gobierna; y sufre si no gobierna, porque impera el desgobierno. Y éste es un sufrimiento bastante mayor; y más amargo.
Segunda cuestión. ¿Y por qué se ha producido esa debilitación del ejercicio de la Autoridad pastoral? He respondido antes a la primera pregunta. Pero ahora es obligado que nos hagamos esta segunda pregunta, que a mi entender halla su respuesta principalmente en cuatro causas: 1.-horror a la cruz. 2.- influjo protestante. 3.-influjo del liberalismo. 4.-incumplimiento de las leyes canónicas.
1.– El horror a la cruz inhibe el ejercicio de la Autoridad apostólica. El munus docendi, al menos cuando se evita afirmar ciertas verdades ingratas o rechazar determinados errores, y el munus sanctificandi no traen consigo, de suyo, para Obispos y sacerdotes grandes cruces. Todo trabajo, todo lo bueno que ellos hagan implica su cruz, pero en principio se puede decir que piadosas predicaciones, visitas a enfermos, solemnes actus litúrgicos, peregrinaciones, visitas a una comunidad religiosa que celebra su centenario, reuniones pastorales, etc., son actividades que pueden ser realizadas sin especiales sufrimientos, incluso hallando en ellas no pocas gratificaciones sensibles.
Es el munus regendi el que suele implicar más cruz, y por eso tantas veces se omite, sobre todo en ciertas cuestiones. Concretamente, es imposible que sin cruz un Obispo pueda obedecer aquello del Apóstol: «oportuna e importunamente, corrige, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina… Cumple tu ministerio» (cf. IITim 4,1-5). Aquellos Obispos que, aunque tengan báculo, no toman la cruz, son completamente impotentes.
La Autoridad apostólica, sin «perder la propia vida», es impotente para retirar del Seminario a un profesor prestigioso, que lleva años enseñando barbaridades y que se obstina en sus errores; es incapaz de suspender a divinis a un párroco que con pertinacia realiza en la liturgia más sacrilegios que sacramentos; etc. Esas acciones de la Autoridad pastoral llevan consigo cruces muy grandes, y es fácil caer en la tentación de evitarlas. Por el contrario, celebrar un magno «evento» diocesano, p. ej., glorificador de la familia cristiana no ofrece especiales dificultades: siempre habrá un centenar o unas docenas de matrimonios que asistan sin falta, y seguramente la celebración será un éxito. Vengan los fotógrafos. Pero otra cosa mucho más ardua –y mucho más necesaria– es, p. ej., que el Obispo se empeñe a fondo en enderezar unos cursillos prematrimoniales heréticos, que durante decenios legitiman, e incluso aconsejan, la anticoncepción. Eso no puede hacerse sin gran cruz. Y eso es justamente lo que tantas veces se omite, y no se intenta siquiera. La Autoridad apostólica debilitada…
–Lo que yo quiero, como cualquier cristiano ortodoxo, es que los Obispos in persona Christi enseñen, santifiquen y gobiernen pastoralmente al pueblo que les ha sido confiado. Debo quererlo. Y usted también.
Decía en el anterior artículo que la debilitación de la Autoridad apostólica parece tener principalmente cuatro causas: 1.-horror a la cruz. 2.- influjo protestante. 3.-influjo del liberalismo. 4.-e incumplimiento de las leyes canónicas. Ya traté de la primera.
2.– El influjo protestante, como es sabido, es hoy muy fuerte en el campo católico. Los sacerdotes, más que sacerdotes son pastores. No hay, propiamente, sacerdocio cristiano; ni la Misa es un sacrificio, sino una cena. Por eso en ella la liturgia de la Palabra es muy larga, y la liturgia sacrificial mínima. Aversión a la ley eclesiástica –una judaización del Evangelio–. Apertura al nuevo «matrimonio» de divorciados. Aceptación de la anticoncepción. Secularización laica de la figura del sacerdote y del religioso. Los teólogos por encima de los Obispos –bueno, y cualquier cristiano: libre examen–. Los Obispos no son sucesores sacramentales de los apóstoles. Derecho de cada cristiano a disentir en conciencia de la doctrina o disciplina de la Iglesia. Etc. Todo esto es ya muy conocido, y ha sido bien estudiado, por ejemplo, por el P. Horacio Bojorge, S. J. (Proceso de protestantización del Catolicismo).
Pues bien, la protestantización debilita notablemente el ejercicio de la Autoridad apostólica. Afirmando Lutero, y el protestantismo con él, el libre examen y negando la Sucesión apostólica –la autoridad de Papa, Obispos y Concilios–, es lógico que en las comunidades protestantes los teólogos sean más importantes que los pastores, elegidos por la comunidad y revocables. Como también es lógico y previsible que no haya unidad doctrinal en las confesiones protestantes, y que se dividan frecuentemente por partenogénesis. Confusión y división son congénitas al protestantismo. Pero lo más terrible es que esto suceda a veces «dentro» de la Iglesia Católica, una, santa y apostólica.
Ya se va considerando como normal que el binomio protestante confusión-división esté generalizado dentro del campo católico. Ya parece darse como un hecho admitido y admisible que, sin que haya posteriormente excomuniones o suspensiones a divinis, se difundan públicamente dentro de la Iglesia grandes herejías. Un autor afirma que «la Iglesia es un gran obstáculo para entender el Evangelio» (J. M. Castillo, ex S. J.); otro afirma que Jesús –el Jesús histórico, se entiende– nunca pensó en fundar una Iglesia (J. A. Pagola); otra se reconoce con derecho a disentir públicamente del Magisterio apostólico (Sor Teresa Forcades); otro reconoce que la Humanæ vitæ fue un error, muy perjudicial para la Iglesia (Card. Martini); no faltan quienes apoyan una ley que facilita más el aborto (J. Masiá, S. J., Instituto de Bioética Borja), o que se muestran favorables al ejercicio normalizado de la homosexualidad; otros afirman en las conclusiones de su congreso que los poderes eclesiales «han llevado a cabo una inversión de los valores hasta hacer irreconocible el mensaje y la praxis de Jesús de Nazaret. La jerarquía ha sustituido el Evangelio por los dogmas» (Asociación de teólogos y teólogas Juan XXIII), etc. No merece la pena que multiplique los ejemplos. Bien saben los lectores que tesis heréticas y cismáticas como éstas abundan hoy en ciertos ambientes católicos como los mosquitos en un pantano insalubre.
Pareciera, pues, que no pocas Iglesias locales católicas aceptan en la práctica configurarse al modo protestante. En la Iglesia Católica, allí donde la confusión y la división se generalizan entre los fieles, es evidente que se ha degradado la Iglesia en clave de protestantización. Si «los cristianos de hoy, en gran parte, se sienten extraviados, confusos, perplejos e incluso desilusionados» (Juan Pablo II, 6-2-1981), ¿no se debe a que numerosas actitudes heréticas, cismáticas y sacrílegas permanecen tantas veces impunes durante decenios dentro de la Iglesia, como es normal en las comunidades protestantes?
En la reciente constitución apostólica Anglicanorum coetibus (4-XI-2009) se dispone, al señalar las condiciones necesarias para recibir en la Iglesia a la Comunión Anglicana Tradicional, que «el Catecismo de la Iglesia Católica es la expresión auténtica de la fe católica profesada por los miembros del Ordinariato» (I, § 5). ¿A aquellos católicos que difieren públicamente en forma escandalosa del Catecismo de la Iglesia en graves cuestiones habría de exigirse lo que se va a exigir, lógicamente, a los anglicanos vueltos a la Iglesia católica? Si así fuera, mientras unos entran en la Iglesia, otros tendrán que salir de ella.
3.– El influjo del liberalismo vigente cohibe también en no pocos Obispos el ejercicio pleno de su autoridad de enseñanza y sobre todo de gobierno pastoral. La Sagrada Escritura enseña siempre que toda autoridad viene de Dios: él es el Señor, el Auctor del cielo y de la tierra, de quien dimana toda verdadera auctoritas, sea familiar o política, docente o religiosa. «Toda autoridad viene de Dios» (cf. Rom 13,1-7; 1Tim 2,1-1; Tit 3,1-3; 1Pe 2,13-17). Y por supuesto Obispos, presbíteros y diáconos reciben directamente de Cristo toda autoridad para enseñar, santificar y regir al pueblo que le es confiado (CD 2; PO 4-6). Éstas son verdades evidentes para cualquier creyente.
Por otra parte, toda autoridad es una fuerza acrecentadora y unitiva (auctor-augere, acrecentar), que estimula el crecimiento de personas, familias, comunidades, sociedades, manteniéndolas en la unidad por la obediencia, y facilitando así grandemente la comunión del amor fraterno. Por eso, donde la autoridad se debilita, viene necesariamente el decrecimiento y la división.
Pues bien, como ya vimos (post 36), el alma misma del liberalismo es la negación de la Autoridad divina. El Señor no es Dios, el Señor es el hombre. La autoridad no viene de Dios, viene del hombre, del pueblo. La voluntad humana se afirma en sí misma de forma absoluta y autónoma, rechazando toda Voluntad divina que le obligue. La libertad del hombre es total, y no está obligada ni a Dios, ni a la naturaleza, ni a la tradición. Estas convicciones diabólicas han venido a ser la misma forma mental y espiritual del mundo moderno. Son errores satánicos que, aunque sea en formas diversas de liberalismo, más o menos radicales, están permanentemente afirmados en todos los ámbitos de la sociedad. Por tanto, el influjo de la cultura liberal ha de debilitar necesariamente toda autoridad, también la Autoridad apostólica, si ésta, acomodándose más o menos al mundo secular, no se afirma suficientemente en la fe para ejercitar su autoridad al servicio del pueblo cristiano. La profunda debilitación que tantas veces hoy se aprecia en el ejercicio de la Autoridad apostólica ha de explicarse, pues, en clave de liberalismo.
Todas las encíclicas anti-liberales de la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX aseguran con insistencia que al desvincular de la Autoridad divina las autoridades humanas, éstas van a quedar trágicamente devaluadas, perdiendo su dignidad y su fuerza, para daño y dolor de familias, sociedades, naciones, y también, por supuesto, diócesis, parroquias, seminarios, librerías religiosas, facultades de teología, universidades católicas, comunidades de vida consagrada, etc. La historia ha confirmado ampliamente el pronóstico. Todos los horrores del mundo moderno, en todos los ámbitos de la sociedad humana, proceden de la soberbia liberal. Como digo, ésta es una enseñanza central en todas las encíclicas anti-liberales. Recordaré solo, a modo de ejemplo, aquellas palabras de León XIII: «negar que Dios es la fuente y el origen de toda autoridad política [o de cualquier otra índole] es despojar a ésta de toda su dignidad y de toda su fuerza» (enc. Diuturnum illud, 1881, n.17).
Es, pues, perfectamente normal que hoy en las Iglesias más afectadas por el liberalismo mundano vigente la lucha contra el herejías y sacrilegios sea hoy muy insuficiente. De hecho –aunque se conserve la convicción teórica contraria–, viene a estimarse que «es preciso respetar todas las ideas», y que «la libertad de expresión es una prioridad absoluta», a la que ha de sujetarse la misma ortodoxia. Entonces, la Autoridad apostólica, en la medida en que se mundaniza, espera la paz y el bien común no tanto de la verdad, de la obediencia al Creador y al orden por él establecido en el mundo creado, sino de una tolerancia universal, que todo lo admite, menos las afirmaciones dogmáticas. En suma: es normal que si una Iglesia local se encuadra en las coordenadas protestantes y liberales, venga a despreciar la autoridad, la obediencia, la disciplina eclesial, el Magisterio apostólico, los dogmas, la ortopraxis moral y litúrgica.
4.– La ley canónica, sobre todo la ley penal, con frecuencia no se aplica, lo que debilita gravemente la Autoridad apostólica. Aunque también podría aplicarse aquí el principio de la causalidad recíproca, diciendo que la debilitación de la Autoridad apostólica trae consigo la inaplicación de las normas canónicas penales. Causæ ad invicem sunt causæ: son causas que se causan mutuamente. En ciertas Iglesias locales, donde hace ya muchos años se difunden herejías innumerables y se cometen sacrilegios impunemente, especialmente en las celebraciones litúrgicas, puede decirse que la ley canónica penal ha caído en desuso: de hecho, no está vigente –fuera de casos absolutamente excepcionales–. Por tanto, podría decirse, aunque parezca increíble, que en esa Iglesia local se estima que, al menos en cuestión de herejías y sacrilegios, es mejor para el bien común del pueblo cristiano no aplicar la ley canónica que aplicarla, porque su aplicación traería males mayores. Pondré solo el ejemplo de una norma canónica habitualmente ignorada:
«Debe ser castigado con una pena justa 1º, quien enseña una doctrina condenada por el Romano Pontífice o por un Concilio Ecuménico o rechaza pertinazmente la doctrina descrita en el c. 752 [sobre el magisterio auténtico en fe y costumbres], y, amonestado por la Sede Apostólica o por el Ordinario, no se retracta» (c. 1371).
Podría hacerse un listado de cientos, de miles de cristianos docentes y rectores que están directamente incursos en ese canon, sin que jamás se les haya aplicado sanción alguna –si bien es cierto que tampoco han sido amonestados en la mayoría de los casos–. Muchos de ellos ocupan cargos principales en no pocas Iglesias. Por tanto, ha de afirmarse como verdad evidente que la suspensión habitual de esta norma canónica durante medio siglo ha hecho posible en el campo católico que, impunemente, miles de filósofos, teólogos, historiadores, liturgistas, moralistas, predicadores, escritores, párrocos, catequistas, «hayan esparcido a manos llenas ideas contrarias a la verdad revelada… verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral» (cf. Juan Pablo II, 6-2-1981).
Y notemos que el canon dice debe castigarse con pena justa; no dice puede.
La verdad siempre es alegre. No quiero seguir adelante sin hacer un alto para dejar bien clara otra verdad importante. Los diagnósticos precedentes pueden parecer tristes y pesimistas, pero no lo son, porque son verdaderos. Y nunca la verdad es negativa, triste y agobiante. La verdad es siempre luminosa, alegre, santificante, buena para una mayor unión con Dios y con el prójimo, medicinal, liberadora: «la verdad os hará libres» (Jn 8,32). Quienes arruinan, entristecen, confunden, dividen y debilitan a la Iglesia son aquellos que difunden el error y la mentira por la palabra o el silenciamiento culpable. Y son tantos.
La Iglesia es y será siempre «la columna y el fundamento de la verdad» (1Tim 3,9). Hay Iglesias católicas locales agonizantes, debido a la abundancia del error. Esto es una verdad evidente. Pero la Iglesia universal es indefectible en la verdad, y las fuerzas infernales de la mentira nunca podrán vencerla. De hecho es hoy, como siempre, la Iglesia Católica, dirigida por el Papa y los Obispos, la que mantiene encendida en medio de la oscuridad del mundo la verdadera luz de Cristo: la divinidad de Jesús, la plenitud del culto litúrgico, los siete sacramentos, la vida religiosa, las misiones, la monogamia, el horror del aborto y de la anticoncepción, la Autoridad divina como fuente de toda autoridad, la fe en la razón y en la libertad del hombre… ¡Es la Iglesia Católica el sacramento universal de salvación, y es ella la que florece también hoy en santos, en grandes santos!
Más aún. Solo la Iglesia Católica está plenamente asistida por el Espíritu Santo, que la conduce hacia la verdad completa (Jn 16,13). Por eso, a diferencia de otras comunidades cristianas, el error no puede arraigarse durablemente en la Iglesia. Nestorianos, monofisitas, luteranos pueden perseverar en los mismos errores doctrinales durantes siglos. Pero eso no puede darse en la Iglesia universal. Y tampoco puede darse en una Iglesia local católica, porque o se reintegra en la verdad de la Iglesia, o deja de ser católica.
José María Iraburu, sacerdote
(Pamplona, 1935-), estudié en Salamanca y fuí ordenado sacerdote (Pamplona, 1963). Primeros ministerios pastorales en Talca, Chile (1964-1969). Doctorado en Roma (1972), enseñé Teología Espiritual en Burgos, en la Facultad de Teología (1973-2003), alternando la docencia con la predicación de retiros y ejercicios en España y en Hispanoamérica, sobre todo en Chile, México y Argentina. Con el sacerdote José Rivera (+1991) escribí Espiritualidad católica, la actual Síntesis de espiritualidad católica. Con él y otros establecimos la Fundación GRATIS DATE (1988-). He colaborado con RADIO MARIA con los programas Liturgia de la semana, Dame de beber y Luz y tinieblas (2004-2009). Y aquí me tienen ahora con ustedes en este blog, Reforma o apostasía.